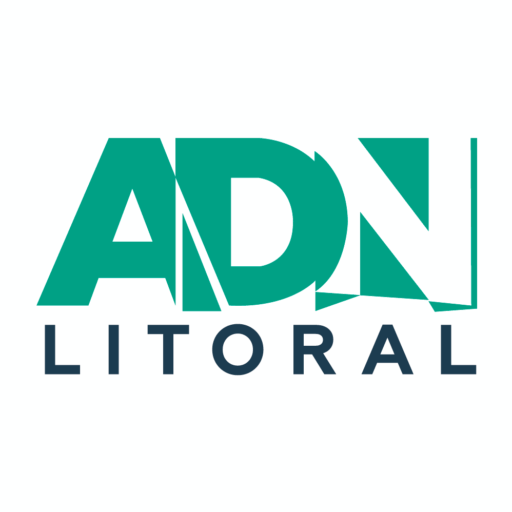Por Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria *
Los referentes sociales y políticos entrevistados para el Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) 2024 recuperan el contexto en el que surge cada organización. Se trata de la necesidad de hacer colectiva la lucha por el trabajo y el alimento sano, seguro y soberano. En definitiva por todos los derechos humanos fundamentales.
La conformación de cooperativas ha sido, en la mayoría de los casos, el modo de organizarse para dar respuestas a sus necesidades. De esta manera despliegan diversas estrategias para hacer frente a la crisis: ferias para la comercialización, con formación de redes entre productores y organizaciones, elaboración de proyectos productivos y sociales, articulación con otras organizaciones y movimientos sociales.
Se destaca como denominador común el desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas, tanto las destinadas a la producción como a la asistencia alimentaria en el periodo analizado. En relación a la intervención estatal, los y las referentes entrevistados confirman que se profundiza el modelo del agronegocio y de una tecnología funcional a los intereses del gran capital y del modelo extractivo en general.
En relación con las políticas públicas orientadas hacia la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas, el presupuesto es insignificante comparado al que es dirigido a promover a los sectores del modelo de agronegocio. La resultante política es, claramente, favorable a los grupos concentrados, si se analizan los sectores con mayor crecimiento económico y los índices de pobreza, indigencia y desempleo en la población.

Las mujeres ocupan un lugar central en la producción, en la reproducción social y en la organización política de las experiencias relevadas. La cotidianeidad de las mujeres pone en evidencia la triple jornada laboral: el trabajo en las quintas y en las comunidades, las tareas de cuidado familiar y las responsabilidades políticas en las organizaciones. Se destaca su rol en la iniciativa de colectivizar y sostener el trabajo comunitario. Con acciones concretas, impulsan un cambio de raíz en el que sueñan una sociedad libre de toda forma de explotación, opresión y desigualdad social.
“Monte, alimento, salud, territorios, constancia, comunidad, solidaridad, reconocimiento al trabajador, lealtad, soberanía alimentaria, agroecología y lucha social”, son las palabras con las que se identifican las organizaciones sociales.
Los comedores, en su mayoría, registran un aumento en la demanda mientras que los recursos estatales disminuyen, lo que los obliga a depender de redes de solidaridad. La preocupación de los y las trabajadoras estatales va más allá de sus honorarios.
Aún precarizados, en ocasiones con contratos informales, sin recursos en el presente y con una futura jubilación que no haría justicia a sus años de entrega y dedicación a las políticas agroalimentarias. Una constante en las entrevistas a los trabajadores estatales fue el miedo a la destrucción de lo logrado: la pérdida de las redes sólidas que se entretejieron entre técnicos y familias u organizaciones campesinas, la persecución o la disolución de grupos, que no sólo realizaban tareas técnicas o capacitaciones sino que significaban pertenencia y contención.
La historia se repite. No es coincidencia la persecución y el ninguneo a sectores como el Inafci, el INTA, el ProHuerta, cada vez que asumen gobiernos con políticas neoliberales. Este gobierno vino para saquear no solo el Estado, sino los recursos de la Argentina, entonces esa lógica propone desaparecer a cualquiera que tenga tierras, que tenga algún uso de los recursos que no sea en beneficio del empresariado.

Las últimas veces que sucedieron estas persecuciones fueron dentro de gobiernos democráticos. Es decir, el pueblo elige un modelo que lo condena al saqueo de los bienes naturales y que pone en jaque la soberanía nacional en todas sus aristas. Entonces, la resistencia y la lucha colectiva debe ser guiada por una profunda comprensión de los sucesos del pasado, donde la formación política es clave para evitar los embates que estamos viviendo hoy y reafirmar así una fuerza política que parece haber quedado en el olvido: la lucha campesina e indígena.
Algunas frases que se rescatan en las entrevistas con trabajadores estatales, campesinos e indígenas son: “Lo que construimos, con la solidez que lo hicimos, no lo vamos a recuperar”; “ni bien cambió el Gobierno, fuimos despedidos”; “esto ya lo vivimos”; “la formación política como estrategia de resistencia”; “no es que antes no había desalojos, pero sí había una red de instituciones que, de algún modo, podían responder a estas injusticias. Hoy no hay herramientas ni voluntad política de generar una red de contención y los desalojos avanzan”; “hay archivos de 30 años de historia que, seguramente, serán quemados para que no quede memoria de una política pública hacia uno de los sectores más postergados de la sociedad: los campesinos e indígenas”.

El RIGI, más neoliberalismo y menos soberanía alimentaria
Los datos recogidos y análisis generados desde los diferentes espacios de las Calisas acerca del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado en el marco de la Ley Bases (sancionada en 2024 y puesta en marcha con la aprobación del primer proyecto en Mendoza), refleja una gran preocupación por lo que significa para la soberanía alimentaria y la agroecología.
Tras su aprobación en el Congreso (Ley 27.742), 18 provincias adhirieron al régimen. En la Región del Noreste (NEA), lo aprobaron las Legislaturas de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. En el Noroeste (NOA), dieron luz verde Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. En la Región Centro se suman Santa Fe y Córdoba. En la Región Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. En Patagonia adhirieron Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
El contexto político muestra un debate muy acotado. Mientras gobiernos provinciales aprovechan el contexto para presentar regímenes alternativos (RINI en Entre Ríos y RPIE en Buenos Aires), reformas tributarias (Santa Fe) o leyes con incentivos fiscales, financieros, aduaneros e impositivos (La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán); colectivos sociales, asambleas, activistas socioambientales, pueblos originarios, sindicatos, universitarios, se hicieron presentes en espacio público para alertar, denunciar, debatir y proponer alternativas.
Se llevaron adelante solicitudes de audiencias públicas, reuniones con funcionarios y legisladores, campañas, protestas, audiencias populares, cartelazos y campañas que resignificar la sigla del régimen (“Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales”). Algunas de las consignas del reclamo fueron: “Decimos sí a la vida, sí a vivir en un ambiente sano, sí al trabajo regional”; “No son inversiones, es saqueo”; “La patria no se vende, ni se negocia”; “No al RIGI”, “Sí al agua y a la vida, no al RIGI”, “No negocien el agua”, “El agua vale más que el oro”, entre otras.

Lamentablemente, el breve tiempo transcurrido entre la sanción de la ley nacional y las adhesiones provinciales generó un “efecto de shock”, limitando la organización de una acción colectiva que terminó teniendo muy poca incidencia en las decisiones políticas. Los ejecutivos provinciales usaron estrategias como presentar proyectos de adhesión sobre tablas, dar tratamiento exprés, sesionar a puertas cerradas, reprimir y desinformar. En paralelo, se realizaron incendios intencionales y, en el caso de comunidades indígenas, se las amedrentó, desalojó e incumplió la obligatoria consulta previa, libre e informada.
Se esperan inversiones en minería (Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Río Negro), el sector forestal (Corrientes y Misiones), megaobras (Misiones), energía (Tucumán, Buenos Aires, San Luis), agropecuario (Santa Fe, Córdoba), hidrocarburífero (Mendoza, Neuquén, Chubut), biocombustibles (Córdoba) y turismo (Chubut).
Por el avance sobre los territorios, los bienes naturales, comunes y estratégicos y los derechos laborales y ambientales —presionando la reestructuración estatal para que se garantice la función represiva y la militarización de los territorios— entendemos que el RIGI forma parte del conocido modelo extractivista, de saqueo, colonial.
Porque se profundiza la dependencia económica y las desigualdades, acentuando la conflictividad social, entendemos que retrocedemos en materia de derechos humanos. Porque se vulnera el derecho de las comunidades a decidir qué, cómo, quiénes y dónde producir para alimentarse saludablemente, entendemos que es una entrega de soberanía. Y porque se continúa desplazando pequeños productores, con conocimientos y prácticas ancestrales, entendemos que hay un impacto negativo para la agroecología.

Más organización, más agroecología y más soberanía como respuesta
En el escalonamiento de la agroecología, a través de las experiencias relevadas en el Informe Iassa, se pueden observar las múltiples interacciones entre personas que consumen y personas que producen alimentos a lo largo y ancho del país, que conforman una auténtica guía para elegir el camino con acciones territoriales que llevan al país hacia la práctica y co-construcción de sistemas alimentarios sostenibles.
La Regional NEA muestra al cooperativismo en hermandad con las comunidades originarias como una estrategia para proteger al ambiente y la salud, con la implementación de un Sistema Participativo de Garantías (SPG) en el territorio, con gran acompañamiento institucional, que es necesario y aúna la producción alimentaria.
Ejemplos de que no hay edad para iniciarnos y vivir la autosustentabilidad, se encuentran en la Regional NOA. Como dice el filósofo indígena Ailton Krenak, solo se trata de volver al futuro y vivir con la vida ecosistémica. Se encuentran en esta regional también la importante participación de cooperativas dentro del Nodos Agroecológicos Territoriales (NAT) —una propuesta nacida en la disuelta Dirección Nacional de Agroecología en conjunto con la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que apoyan la Agroecología (Renama)— y el ejemplo del armado de una mesa territorial sólida para la construcción del SPG.

La Regional AMBA brinda la experiencia de interacción universitaria con un Sistema de Agricultura Sostenida por la Comunidad. En tanto la Regional CABA invita a las ciudades a también practicar la agroecología con la implementación de su huerta urbana en la universidad, desde una mirada institucional y de derecho, con amplia participación de la comunidad, a través de novedosas actividades de extensión articuladas en red.
Desde la Red Calisas es imperiosa la necesidad de acercarnos a la experiencia territorial a nivel regional para conformar sistemas alimentarios sostenibles. La Regional Centro se dedica a profundizar en estos temas y muestra cómo la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) sale de la práctica hogareña y forma redes para las construcciones de sistemas con los de SPG y NAT. Para esta regional, la microbiota del camino está compuesta por la producción alimentaria agroecológica, la educación y el activismo de la soberanía alimentaria.
En tiempos de “la libertad avanza”, la Regional Cuyo trae la reexistencia de la producción agroecológica certificada a nivel familiar y comunal. También cuenta el escalonamiento de la agricultura familiar en la inserción en una clínica médica para colaborar directamente en recuperar la salud de las personas.
La Regional Patagonia muestra la importancia del asociativismo de productores agroecológicos para el sostenimiento de la actividad y el fomento de la educación agroecológica. Aparecen estrategias asociativas muy variadas: nodos de compras comunitarias entre productores, organización por medio de mutuales, conformación de núcleos agroecológicos territoriales, formación de fundaciones que se vinculan con sistemas de SPG y los NAT y la importancia del rol de las universidades, donde se dictan carreras de agroecología.
La Regional Patagonia profundiza también en estrategias para la estabilidad laboral, el resguardo del clima durante las tareas de producción y cómo potenciar la individualidad para construir una grupalidad que permita el trabajo en red de manera sostenida y saludable, ingrediente esencial para los sistemas alimentarios sostenibles. En tanto, en las provincias más australes, las condiciones de agua, suelo, viento y temperaturas extremas han inspirado al fortalecimiento de la agricultura familiar en la adaptación natural de las semillas para compartirlas comunitariamente y poder acceder al alimento sano, seguro, sabroso y soberano.
La estimación de la Soberanía Alimentaria Argentina —elaborada por una comisión de trabajo dedicada a la búsqueda y estimación de indicadores para el seguimiento y monitoreo— evidencia que el país se encuentra en crisis. Si bien Argentina cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos.
Además, el retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los recursos naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población. Para avanzar hacia la soberanía alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales.
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
La entrada La soberanía alimentaria y los territorios frente a Milei se publicó primero en Agencia de Noticias Tierra Viva.