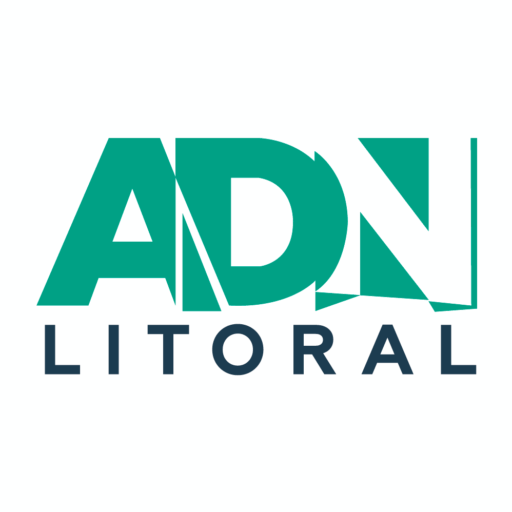Por Maxine Lowy
En horas de la noche golpean la puerta. Al abrirla, hombres de civil se lanzan sobre el estudiante, lo esposan y se lo llevan. En otro lugar, una joven es rodeada por hombres enmascarados quienes laesposan y la obligan entrar a un vehículo sin explicar por qué ni adónde la llevan. Durante la misma semana, una mujer y sus dos pequeños hijos son detenidos en su auto y confinados en una pieza sin ventanas.
Suenan como escenas de los años 1970 y 1980 en Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala cuando las dictaduras habitualmente efectuaban detenciones arbitrarias. Pero esto ocurrió en varias zonas de los Estados Unidos, durante el mes de marzo de 2025.
Al contrario de la práctica común a los regímenes autoritarios latinoamericanos, hasta el momento, la mayoría de las detenciones no se han derivado en desapariciones interminables. El activista pro-palestino y estudiante de la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York, Mahmoud Kahlil, un residente permanente legal, cuya detención del 8 de marzo fue la primera que se dio a conocer, reapareció en un centro de detención en el estado sureño de Luisiana. Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de Tufts University, cerca de Boston, Massachusetts, reapareció en otro centro de detención de Luisiana. Un año antes, ella y tres estudiantes más publicaron una columna en el diario universitario en que pedían que la universidad denuncie la masacre en Gaza.
La guatemalteca Sarahi y sus hijos reaparecieron después de pasar casi una semana incomunicados en un edificio al lado del puente en Michigan donde fueron detenidos. Posteriormente, se ha sabido que una docena de familias han sido detenidas en el mismo lugar en similares circunstancias.
También durante marzo, el gobierno estadounidense sacó a 245 migrantes venezolanos y a 33 salvadoreños detenidos en Texas y los envió en un avión al Centro de Confinamiento del Terrorismo(CECOT) en El Salvador. Sin ningún elemento de prueba, la administración Trump calificó a los venezolanos de ser integrantes del Tren de Aragua y a los salvadoreños de pertenecientes al MS-13.
Los oficiales justificaron la deportación masiva en base a la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que otorga al presidente el poder de expulsar a ciudadanos de un país hostil en tiempos de guerra oamenaza de invasión. El argumento no convenció al tribunal correspondiente que ordenó al avión devolverse, lo cual fue ignorado. Esta semana Trump mencionó que los países de Ruanda y Liberiaserían también posibles destinos para otros deportados. El gobierno liberiano negó que haya conversaciones con su contraparte estadounidense al respecto.
Una abogada defensora de los derechos de los migrantes desde hace 35 años en un estado del sur de los Estados Unidos señala varias anomalías en el procedimiento actual de deportación. Primero, las detenciones eran hechas por agentes uniformados, claramente identificados. Hoy los migrantes están siendo detenidos individualmente o en redadas por sujetos de civil, con rostro cubierto por una máscara. No siempre se identifican y no está claro si efectivamente son autorizados para llevar a cabo tales detenciones. Segundo, señala la abogada, una vez detenidos, en el pasado generalmente no se los mantenía incomunicados, y se les permitían comunicarse con familias y abogados y con el exterior del centro de detención. Los oficiales de migración siempre le hacen difícil a los abogados ver a sus clientes, pero hoy hay una franca hostilidad hacia quienes defienden a los inmigrantes.
Señala además la abogada que en días recientes colegas abogados, que son ciudadanos estadounidenses pero nacidos en el extranjero, han recibido cartas que les avisan que deben “auto-deportarse”.
Asimismo, recalca que las 139.000 deportaciones efectuadas desde el día inaugural del presidente Trump, cuando prometió realizar la deportación más grande de la historia del país, incluyeron madres, padres e hijos nacidos en los Estados Unidos, ninguno de ellos criminales. Se ha informado también que una familia fue detenida cuando se le escuchó hablar en español: resultaron serde Puerto Rico.
“Estamos viviendo tiempos inimaginables”, afirma la abogada, reacia a identificarse por nombre a pesar de ser ciudadana naturalizada desde hace 50 años. “La ley y el debido proceso ya no valen nada para los migrantes,” agrega.

Detenciones y enemigos por sospechaA los defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos les preocupa que las detenciones arbitrarias de inmigrantes, que siguen realizándose en diversas regiones del país, a inmigrantes podríaser el inicio de una política estatal autoritaria que compromete al estado constitucional y a los derechos fundamentales de todos. El 30 de abril, el Washington Office on Latin América (WOLA) convocó defensores latinoamericanos de los derechos humanos a un foro virtual para buscar aprendizajes aplicables a la situación vivida en los Estados Unidos.
La analista Kate Doyle del National Security Archives, quién moderó el foro, planteó ante los 400 asistentes en línea que “el asalto de Trump sobre los migrantes nos ha dejado confundidos yconsternados […] Es imposible ver las acciones de los agentes del gobierno de los Estados Unidos que prenden a hombres, mujeres y niños para detenerlos y deportarlos sin debido proceso [solo teniendo en cuenta] desde el prisma de las políticas migratorias. […] A las acciones de las fuerzas de seguridad de Trump no las podemos sino vincular a una larga historia de implementación en las Américas del uso de desaparición forzada para castigar a las personas percibidas como disidentes”.
Mercedes Doretti, directora ejecutiva y cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense, señaló que, según la definición de las Naciones Unidas, la desaparición forzada se configura cuando agentes del estado o grupos que actúan en nombre del estado privan de la libertad y se nieguen a reconocer la detención y el paradero de las personas detenidas. Además, era común que a los detenidos se les cambiara de un lugar a otro para dificultar que fueran ubicados y para obstaculizar el acceso a abogados o a jueces que emitieran recursos de amparo. Estas características de la práctica represiva ejercida en Argentina de 1975-1984 se observan en las detenciones de los migrantes que se han producido en la actualidad en los Estados Unidos.
El abogado Juan Méndez, prisionero político durante 18 meses en Argentina, fue director para América Latina de Human Rights Watch y un relator especial de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Advierte que las prácticas represivas en su país empezaron mucho antes del golpe de estado de marzo de 1976, cuando en Argentina aún regía un gobierno elegido que se tornó autoritario. Méndez señala que, según los defensores argentinos, la desaparición forzosa puede ser permanente o temporal. Lo que Méndez considera más alarmante es que los altos oficiales gubernamentales de los Estados Unidos “insultan a los tribunales y llaman a hacer caso omiso a sus órdenes. Podría ser el comienzo de la ruptura del estado constitucional, como pasó a nosotros en el hemisferio del sur”.
En Chile, los defensores de los derechos humanos advierten cautela al llamarlos desaparecidos dado que se sabe que siguen con vida, aunque en un limbo existencial.
WOLA afirma que el caso de los migrantes deportados a El Salvador, cuyos nombres fueron removidos de los bancos de datos oficiales, sin identificarlos ni avisar a sus familiares, podría conformar una nueva forma de desaparición forzada masiva. En una columna publicada el 1 de mayo en El Faro, su presidenta Carolina Jiménez Sandoval, sostuvo: “Hay que enfrentar lo que esto representa: el uso arbitrario del poder y una amenaza directa a la democracia. Cuanto más desenfrenado es el poder que ejerce un gobierno, lo más frágil se torna la democracia.”
En América Latina y especialmente en Chile, donde el término “detenido desaparecido” fue acuñado por el equipo de la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992), la práctica fue justificada por la Doctrina de Seguridad Nacional. Bajo este concepto que Estados Unidos inculcó a los militares del continente en la Escuela de las Américas, que siguió vigente en Panamá hasta 1984, existían “enemigos internos” que amenazaban con “guerras internas” que había que eliminar a todo costo. Durante el auge de las dictaduras que se apoderaron de los países, ese enemigo interno era la izquierda.
Los enemigos internos del gobierno estadounidense actual parecieran ser los y las migrantes, a pesar de que grandes segmentos de la economía dependen sustancialmente en su labor, como son los casos de la agricultura, construcción, transporte y servicios. No es la primera vez que el país denomina a todo un grupo migrante su enemigo. Los ciudadanos estadounidenses de origen japonés no olvidan que la misma Ley del Enemigo Extranjero fue invocada en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a miles de sus familiares que eran residentes legales y ciudadanos de los Estados Unidos, y trasladarlos a campos de prisioneros. Dirigentes de la comunidad japonesa-estadounidense han repudiado la nueva invocación a esta ley y piden que se anule.
El discurso que estigmatiza a los migrantes se intensificó durante la primera administración de Trump, e influyó en las políticas migratorias de algunos países latinoamericanos como en el caso de Chile, que lo empezó a emular. Más adelante resurgió como una estrategia de la segunda campaña electoral de Donald Trump.
Hoy los migrantes indocumentados son denostados como “las peores personas, las más peligrosas sobre la tierra” (entrevista de NBC, 2 de mayo 2025, con el presidente Donald Trump). Por eso merecen un trato severo. Consultado en la misma entrevista si tanto ciudadanos como no ciudadanos residentes de los Estados Unidos merecen debido proceso, el presidente respondió: “No sé”.
Ante la insistencia de la periodista sobre si un presidente debe respetar la Constitución, volvió a contestar: “No lo sé”.
Fuente: Agencia Internacional de noticias Pressenza